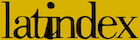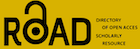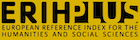Antonio Brieba
a.a.brieba@gmail.com
Universidad Alberto Hurtado
Santiago, Chile
Resumen
La imagen ha sido motivo de investigación desde tiempos inmemoriales, sin embargo esto no ha constituido razón necesaria para pensar que goza de aspectos metodológicos claramente establecidos. Es por esta razón que Hans Belting a través de un enfoque medial de investigación caracterizado por la triada: imagen – medio – cuerpo, e intentando soslayar las antiguas formas estériles de indagación, delimita un camino que pone de manifiesto la intrínseca relación entre imagen y muerte.
Palabras clave
imagen – medio – muerte
Title
Funerary Corollary in Image Research: Hans Belting's Medial Approach
Abstract
The image has been the subject of investigation since time immemorial; however, this has not provided sufficient reason to believe that it enjoys clearly established methodological aspects. For this reason, Hans Belting, through a medial approach to research characterized by the triad: image – medium – body, and attempting to bypass the old sterile forms of inquiry, delineates a path that highlights the intrinsic relationship between image and death.
Keywords
image – medium – death
Preguntar a la imagen
«¿Qué consuelo podría nadie ofrecer a un hombre condenado a muerte en los momentos previos a su ejecución? Todas las palabras o acciones parecerían fútiles y vanas comparadas con los recursos internos o la debilidad humana del condenado» (Freedberg 24). Sin embargo, parecería que las imágenes sí pueden ofrecer algún tipo de consuelo en aquellos momentos en que la muerte es el más próximo destino. Al menos así lo revela la costumbre italiana de entre los siglos XIV y XVII en la que existían hermandades encargadas de llevar el consuelo a los condenados a muerte mediante pequeñas imágenes pintadas sobre tablas con motivos religiosos, los cuales se presentaban en la estancia del condenado y en el camino hacia el lugar de ejecución. [1] No es nuestro propósito realizar una pesquisa sobre el sentido e importancia de las imágenes producidas en el Renacimiento italiano. Sin embargo, este suceso de la antigüedad próxima nos convida a anticipar el cariz que asumirá el presente artículo, en tanto que trataremos sobre imagen, pero también, sobre la relación de esta con la muerte, en la medida que la muerte parece ser un asunto decisivo en la experiencia de imagen. A la luz de aquellas prácticas en las que se creía que las imágenes eran el último recurso plausible que podía sostener la tranquilidad de los humanos ante el hecho cierto de la muerte, podemos, hoy por hoy, advertir que aquel papel fundamental que las imágenes poseen al interior de nuestras vidas no forma parte de un suceso netamente contemporáneo. Por el contrario, hay indicios para pensar que el protagonismo y la preeminencia de aquéllas es tan longeva como la propia vida en sociedad.
Hoy vivimos en una era que parece estar sostenida sobre las imágenes, donde la posibilidad de que éstas no existiesen está totalmente fuera de lo imaginable. En este sentido, podríamos decir que la tecnología ha constituido un pilar fundamental sobre el cual se ha hecho efectivo el actual estado de las cosas. Los medios de comunicación, en la era del consumo y el capitalismo, sin lugar a duda han tenido un papel primordial en el desarrollo de la conducta y formas de vida que las sociedades han adaptado a nivel global, usando como recurso primario el espectáculo, principio fundamental de las relaciones humanas y del ser humano con su entorno:
Allí donde el mundo real se transforma en meras imágenes, las meras imágenes se convierten en seres reales, y en eficaces motivaciones de un comportamiento hipnótico. El espectáculo, como tendencia a visualizar, merced a diversas mediaciones especializadas, un mundo que ya no es directamente accesible, encuentra normalmente en la vista el sentido humano privilegiado, papel que en otras épocas desempeñó el tacto; el sentido más abstracto, el más mistificable, es el que corresponde a la abstracción generalizada de la sociedad actual. (Debord 43)
Es esta condición de la imagen en la vida corriente de las personas y su palmaria importancia en las sociedades modernas lo que llevó no solo a establecer el rol de la imagen en el centro de la vida, sino también a que la imagen se haya ganado un espacio fundamental en el centro de las críticas. La posibilidad de que las imágenes, históricamente consideradas como una copia de la realidad, amenazaran con suplantar el lugar de lo real, llevó a diversos sectores a establecer los lineamientos de una crítica radical frente a un nuevo escenario que parecía estar dominando todos los aspectos de la vida a punta de imágenes. Antaño, en el momento que las imágenes recibieron gran desconfianza, también acrecentaron el interés que suscitaba discutir sobre sus posibilidades. Ya bajo los movimientos iconoclastas, las imágenes estuvieron en el centro de la discusión entre teólogos y padres de la iglesia. [2] Unos cuantos siglos después, el fenómeno parecía volver a repetirse, como destaca Debord aduciendo una preocupante situación en la cual la imagen parece tener un papel fundamental en el despliegue de la mirada.
Al margen del revuelo y resistencia que ha suscitado el problema en cuestión, también ha generado un gran interés para investigadores y académicos por indagar los principios constitutivos de lo que comúnmente, e históricamente, se ha determinado como imagen. Entre las diversas áreas de investigación actuales sobre la imagen destaca una que surgió en los años noventa en Alemania. Se trata de la Bildwissenschaft o ciencia de la imagen. La situación predominante en aquel momento era que la imagen no parecía corresponder a ninguna disciplina en particular. [3] En respuesta a ello, la Bildwissenschaft surge como un programa interdisciplinar. En dicho programa se inscribe la figura de Hans Belting, quien publica Bild- anthropologie (Antropología de la imagen) en el año 2001, una obra fundamental dentro de la ciencia de la imagen. Allí, Belting pretende organizar un estudio sobre la imagen que pueda dar cuenta de la constitución de la imagen como tal, bajo sus características esenciales.
Para ello, Belting propone un cambio metodológico que involucra diversos aspectos: un cambio en la pregunta con la que se debe interrogar a las imágenes, un enfoque antropológico —que, en palabras de su autor, es interdisciplinar—, una destacada perspectiva medial y, por último, la propuesta de estudiar imágenes a partir de la tríada de imagen–medio–cuerpo, entendida como la tríada constitutiva de toda experiencia de imagen.
El enfoque medial de Hans Belting
«Imagen» es y ha sido un término utilizado para referirse a una multiplicidad de asuntos de diversa índole. Uno de los principales enfoques que suscita tal palabra es, sin lugar a duda, aquél que refiere a la visión. La imagen suele ser considerada como algo que puede ser visto. Sin embargo, también incluye aquello que podemos entender como imágenes internas o mentales, que no necesariamente vemos físicamente pero que, de todas formas, están conectadas con la visión o se desprenden de ella. Dicho esto, parece imposible mantener al margen de la discusión la consideración del cuerpo humano como factor primordial al estudiar la imagen, ya que el cuerpo no puede ser desatendido como fundamento de toda percepción sensorial y, por tanto, también de la visión.
Ciertamente, el cuerpo humano puede ser pensado como soporte del acto de ver. Pero, además, motiva otra consideración: el cuerpo humano, junto con su caducidad física, nos enfrenta a la muerte. Y la muerte, bajo esta línea, puede ser considerada como un elemento constitutivo en la experiencia de imagen, pues las imágenes fijan lo fugitivo, como consigna el mito fundacional de la pintura en Europa.[4] Esta conexión entre el cuerpo vivido y la experiencia de la muerte, puesta a su vez en relación con las prácticas y experiencias de imagen, es un hilo conductor en la aproximación antropológica hacia la imagen.
La imagen, aduce Belting, ha sido objeto de discursos disímiles que no han logrado más que una serie de indefiniciones. Podría considerarse esto como una consecuencia del enfoque metodológico predominante en las investigaciones acerca de la Imagen. Éste sugiere que desde un comienzo se ha errado en la manera de interrogar aquello que se quiere investigar, dado que toda pesquisa comienza preguntando por el qué es de la cosa en cuestión. Sin embargo, esta fórmula no puede ser propicia si queremos obtener certezas sobre la imagen ya que ésta, siempre, dada su naturaleza, podría estar sugiriendo algo otro y, por tanto, la pregunta en cuestión termina desviada hacia lo que la imagen muestra, como imagen de algo, ignorando la constitución de lo que es imagen propiamente tal. Ante esto, Belting decide buscar una pregunta que funcione al momento de interrogar a la imagen sobre su condición de imagen, entendiendo que la pregunta propicia debe ser elaborada desde el adverbio interrogativo cómo y no desde el qué es la imagen. Es decir, lo que realmente importa es esclarecer cómo nosotros ponemos o consideramos algo como imagen y no simplemente como una cosa entre otras cosas.
De este modo, la discusión inevitablemente sufrirá un giro determinante. Ya mencionamos que la imagen está estrechamente ligada a la visión y, por tanto, a una facultad de la percepción. Sin embargo, Belting afirma lo siguiente: «Una imagen es más que un producto de la percepción. Se manifiesta como resultado de una simbolización personal o colectiva.» (Antropología 14). Esta afirmación apunta claramente al cómo de la imagen, intentando abordar el proceso por el cual la imagen se experimenta como imagen. A la base de ello se encuentra la convicción de que esta adquiere su especial condición de imagen una vez que está determinada como tal, es decir, que comienza a ser imagen cuando se despoja de su condición de cosa bajo un proceso de simbolización.
Ahora bien, la imagen, que es imagen en cuanto se tiene conciencia de ella no como una simple cosa dispuesta en el mundo, sino más bien a partir de una determinada demanda de sentido, no puede más que asumir una complicidad con aquél que se ha encargado de determinar su estatus frente al mundo de las cosas. Y es justamente esta complicidad, o compromiso de sentido que ha adquirido la imagen, el principio constitutivo del argumento que Belting propone:
Si se considera seriamente el concepto de imagen, únicamente puede tratarse de un concepto antropológico. Vivimos con imágenes y entendemos el mundo en imágenes. Esta relación viva con la imagen se extiende de igual forma a la producción física de imágenes que desarrollamos en el espacio social, que, podríamos decir, se vincula con las imágenes mentales como una pregunta con una respuesta. (Antropología 14)
Considerando pues que los interrogantes suscitados por la imagen tienen que ver con un asunto antropológico (ya que estas no pueden ser consideradas como tal más que por un agente humano o «sujeto» a partir de un procedimiento simbólico, en el cual adquieren sentido), debemos considerar también cierta característica de la imagen que posibilite aquel momento de encuentro entre imagen y sujeto.
Recordemos que la imagen, según Belting, está constituida como tal bajo un determinado proceso simbólico en el cual adquiere sentido como imagen y puede ser distinguida como tal. Entonces, ¿cómo es posible la operación simbólica por la cual surge la imagen? Belting sostiene que esta actividad es posible debido a la existencia de un medio de la imagen, el cual hace posible un soporte material y contextual para su aparición. Cuando indicamos que el medio de la imagen hace posible un soporte material y contextual, es necesario tener cierta cautela sobre lo que podemos estar definiendo como imagen. El medio no debe ser entendido como el producto físico que provee a la imagen de un suporte sobre el cual aparecer. El medio de la imagen se caracteriza por constituir el enlace posible entre imagen y cuerpo en vistas de la constitución de la imagen. Es decir, hace que la imagen pueda ser experimentada de una determinada forma en relación con un cuerpo y por tanto es inseparable del surgimiento de la imagen: «El concepto de imagen sólo puede enriquecerse si se habla de imagen y medio como de las dos caras de una moneda, a las que no se puede separar, aunque estén separadas para la mirada y signifiquen cosas distintas.» (16).
Por otra parte, la idea de cuerpo, una vez que se ha evidenciado al medio de la imagen, también adquiere relevancia primordial en el proyecto beltinguiano. Los medios de la imagen, a través de los cuales la imagen se devela como imagen, cumplen su cometido una vez que son experimentados en un cuerpo. En tanto que se ha determinado una directa relación entre imagen y visión, irremediablemente estamos introduciendo en la discusión el concepto de cuerpo como factor fundamental en la investigación acerca de la imagen. Este enfoque hace justicia a la cualidad corporal de la imagen, pero entendiendo a esta no como la cualidad física, sino más bien en sentido relacional, como la relación constitutiva de las imágenes con «sus» cuerpos. En otras palabras, la imagen no puede ser percibida al margen de una constitución material que funcione como soporte, sea éste el cuerpo de quien capta imágenes internas, o el cuerpo de la imagen externa, el cual puede ser llamado con derecho «cuerpo» porque es más que una cosa física y permite que la imagen interactúe con los cuerpos vividos y los cuerpos simbólico- sociales en la experiencia y la praxis de imagen.
Desde el momento en que el ser humano formó una imagen en una obra o dibujó una figura, eligió para ello un medio adecuado, así fuera un trozo de barro o una pared lisa en una cueva. Plasmar una imagen significaba al mismo tiempo crear una imagen físicamente. Las imágenes no aparecieron en el mundo por partenogénesis. Más bien nacieron en cuerpos concretos de la imagen, que desplegaban su efecto ya desde su material y su formato. No olvidemos que las imágenes tuvieron la necesidad de adquirir un cuerpo visible puesto que eran objeto de rituales en el espacio público ofrecidos por una comunidad. (33–34)
Así como yo mismo —encarnado, corporal— puedo ver a aquellos otros cuerpos vividos (o sea, otros yo encarnados) dispuestos en el mundo, y distinguirlos de las meras cosas físicas, así también puedo, en un proceso de simbolización, captar imágenes y distinguirlas de meras cosas. Éste, finalmente, es el resultado de una genuina comunicación entre el medio de la imagen y un sujeto corporal capaz de conferir el carácter de imagen al objeto previamente presentado ante él. Recordemos que el medio de la imagen y la praxis constitutiva de imagen son dos instancias correlativas.
El medio, la imagen
Pareciera ser que el concepto de medio siempre está confinado a un rol secundario, a ser una suerte de intermediario, instrumento o puente para lo otro que verdaderamente interesa. De tal modo, la peculiar quasi-alteridad característica del medio, que le permite guardar cierta distancia respecto a aquello de lo cual o para lo cual es medio, ha significado también un importante estímulo para el desarrollo de los estudios mediales, que buscan investigar aquellas técnicas y procesos que yacen a la sombra de los objetos, habituales protagonistas de los estudios e investigaciones.
Belting es uno de los autores que, desde la investigación sobre imagen, propone la necesidad de un enfoque medial. Se trata de un enfoque que tiene especialmente en cuenta el rol de la dimensión material en el proceso de la conformación y recepción de imágenes. Sin embargo, Belting toma distancia frente a enfoques mediales que sólo consideran la función de soporte de los elementos materiales. Es decir; si ponemos como caso una fotografía, el núcleo de un tipo de investigación así estaría dirigido hacia el soporte sobre el cual la fotografía adquiere visibilidad —esto podría ser el papel fotográfico, por ejemplo, y en general todos los materiales que hacen parte de la fotografía. Esto, a los ojos de Belting, conduciría finalmente a reducir la imagen a sus aspectos y funciones meramente materiales:
No se puede reducir una imagen a la forma en que la recibe un medio cuando porta una imagen: la distinción entre idea y desarrollo es igualmente poco válida para la relación entre imagen y medio. En esta proporción subyace una dinámica que no se explica con los argumentos convencionales de la cuestión acerca de la imagen. (16)
En este sentido, el término de medio que se utilizará guarda una diametral distancia con la acepción técnica tradicionalmente utilizada, y esto se da por sentado desde el momento en que el medio, ya no será, como se apuntaba desde un comienzo, una porción de la imagen —en el sentido de su sustento material. Para Belting el medio, como instancia constitutiva de la imagen (que no se identifica, sin embargo, completamente con ella), será fundamental e inseparable de ella, aun cuando esta no se agote en el proceso medial en cada caso. Como respuesta al desafío de pensar la experiencia de imagen más allá del dualismo entre idea y materia, el cual entiende de manera estrecha al medio solo como una cosa material que funciona de soporte o vehículo.
Entonces ¿por qué el estudio de la imagen está caracterizado por un enfoque medial? La imagen nace a partir de la necesidad, provocada por la muerte, de un intercambio y restitución de un cuerpo. Esta es la natural característica mortuoria propia de la imagen, la cual tiene su fundamento a partir de antiguas prácticas rituales donde se reemplazaba el cuerpo de un difunto por una imagen con el fin de evitar, de una u otra forma, que el difunto desapareciera sin más y perdiera su condición social entre sus iguales.
El difunto intercambiaba su cuerpo perdido por una imagen, por medio de la cual permanecía entre los vivos. Únicamente en imagen era posible que este intercambio tuviera lugar. Su medio representaba el cuerpo de los muertos del mismo modo en que había existido entre el cuerpo de los vivos, quienes realizaban el intercambio simbólico entre muerte e imagen. (38)
En este sentido, la naturaleza de este intercambio simbólico tenía que ver con la sustitución de un cuerpo, la cual solo es posible a partir del surgimiento de un nuevo medio que logre restaurar la relación entre imagen y cuerpo, (entendiendo aquí «cuerpo» en diversos sentidos: como cuerpo material de la imagen, como cuerpos vivientes que captan imágenes y entran en relación con ellas, y como el cuerpo social que resulta afectado por el proceso simbólico de constitución de imagen). En otras palabras, si bien no es posible contrarrestar el curso natural que afecta al cadáver en un proceso de descomposición —y es claro que la muerte no es remediable—, sin embargo, sí se puede restituir en la comunidad al muerto en términos simbólico-sociales a partir de una imagen. Para ello, se requiere que una cosa devenga cuerpo de la imagen. Esto ocurre en el ritual en un proceso de animación. Ahora bien, para entender este proceso, en el cual una cosa deviene imagen, gracias a que se vuelve cuerpo animado, es preciso enfatizar la relación entre imagen y cuerpo, y para ello es importante señalar la función del medio, que posibilita que una imagen tenga cuerpo (o adquiera un cuerpo).
Y dado que, como mencionamos con anterioridad, interrogamos a las imágenes desde el «¿cómo?», asumiendo el cambio de orientación metodológico, ahora el estudio se enfoca en las prácticas en las cuales se realiza la experiencia de imagen. Se trata de prácticas perceptuales y simbólicas a la vez, que están condicionadas según los desarrollos técnicos de una época. Este enfoque destaca, por su parte, el rol del agente de experiencia, en tanto es él quien hace cumplir la condición de imagen de una imagen.
Las imágenes que fundamentan significados, que como artefactos ocupan su lugar en cada espacio social, llegan al mundo como imágenes mediales. El medio portador les proporciona una superficie con un significado y una forma de percepción actuales. Desde las más antiguas manufacturas hasta los distintos procesos digitales, han estado supeditados a requerimientos técnicos. Son estos requerimientos los que en primer término ponen sobre el tapete sus características mediales, con las cuales, por otra parte, las percibimos. La escenificación en un medio de representación es lo que fundamenta primordialmente el acto de la percepción (25–26).
La actualidad a la que se refiere Belting tiene justamente que ver con aquella relación que caracteriza al medio en su función como posibilitante de la imagen. En este sentido, cobra relevancia para el espectador la presencia de cierta familiaridad, en términos epocales, con los procesos y técnicas mediales predominantes. Es decir que, en definitiva, hay un carácter técnico en los medios de la imagen que resulta constitutivo. Al momento de ser entendida la imagen como imagen, se requiere coherencia con el contexto en el cual se desenvuelve quien se dispondrá a captarlas ya que, de esta forma, la imagen podría tener sentido. Por otra parte, si no se le confiriera sentido, la imagen tampoco podría ser animada y, en consecuencia, no llegaría a ser una imagen. Por lo mismo, no resulta extraño que actualmente la pantalla, en palabras de Belting (Antropología 35), se haya consolidado como el medio de la imagen por antonomasia, ya que en términos técnicos es el dispositivo típico de la imagen digital en la actualidad.
La mirada: Relación entre cuerpo e imagen
Las imágenes, como mencionamos desde un comienzo, parecen tener una estrecha dependencia con la visión. Por ello no deja de ser coherente suponer cierta familiaridad con la noción de espectáculo en sentido amplio para caracterizar la experiencia de imagen atendiendo a los aspectos que la componen. En la experiencia de imagen se deben coordinar distintos elementos para que se lleve a cabo la función de imagen, y en este sentido, la figura de un espectador cumple un papel fundamental. No debemos olvidar que la imagen, en sentido antropológico, no debe ser entendida al margen de la simbolización, ya que éste es un factor básico para que podamos entender que se trata de una imagen y no simplemente una cosa. Y es por ello que el espectador (individual y colectivo) es garante de la imagen, en la medida que tiene el compromiso, siempre y cuando esta tenga sentido, de devolver a través de la mirada, la atención que finalmente determinará a la imagen para ser lo que es. En este mismo sentido, la fenomenología nos advierte sobre esta condición activa, participativa, bajo la cual nos relacionamos con la imagen, y que finalmente, a la hora de preguntarnos sobre su naturaleza, nos convida a estar atentos a la manera en que nos vemos afectados por ella, ya que es totalmente estéril hablar de imagen como si se tratara solo de una idea.
Mi cuerpo móvil cuenta en el mundo de lo visible, forma parte de él, y por eso puede dirigirlo en lo visible. Por otra parte es cierto también que la visión está sujeta al movimiento. No se ve sino lo que se mira. ¿Qué sería la visión sin el menor movimiento de los ojos, pero cómo ese movimiento confundiría las cosas si él mismo fuese reflejo o ciego, si no tuviera sus antenas, su clarividencia, si la visión no se precediera en él? (Merleau-Ponty 15)
Según Maurice Merleau-Ponty, una imagen es vista porque hay alguien, por fuera, aparte de la imagen, que debe intencionalmente dirigir su mirada por sobre aquella entidad que cobra relevancia ante él, y por lo tanto, en estricto rigor se trata de una relación, que como tal, no puede ser autónoma en su proceder, sino que debe atenerse a la reciprocidad de dos o más instancias que se requieren mutuamente.
Aquello que se comunica como imagen, que la constituye decisivamenteconcediéndoleelvalorparaserloquees, sedespliegaenuna acción de la mirada. Esto no solo porque suponemos que la visión es parte constitutiva de la mirada, si no que más bien, porque es la mirada la que decreta aquel gesto, actividad, y dirección, mediante el cual nos inclinamos por cierto objeto que ha sido idóneo para captar nuestro interés. Como menciona Régis Debray:
Se habrá comprendido que no hay, de un lado, la imagen, material único, inerte y estable, y, de otro, la mirada, la mirada como un rayo de sol móvil que viniera a animar la página de un libro grande abierto. Mirar no es recibir, sino ordenar lo visible, organizar la experiencia. La imagen recibe su sentido de la mirada, como lo escrito de la lectura, y ese sentido no es especulativo sino práctico. (Debray 38)
Miramos aquello que deseamos ver, principalmente, porque necesitamos devolver la mirada: atender a aquello que —metafóricamente— nos está mirando, y que, en cuanto nos mira, participa de la vida. He aquí, la relevancia que sostiene para Belting la investigación acerca de la práctica de pintar los cuerpos y utilizar máscaras rituales en culturas de la antigüedad, aduciendo que irremediablemente quien se prestaba a observar tal acontecimiento no podía estar ajeno a animar aquella imagen que estaba mirando.
La pintura del cuerpo y la máscara facial proporcionan finalmente también una llave para los trasfondos de la relación con la mirada que mantenemos con imágenes del tipo más diverso, al animarlas involuntariamente. Nos sentimos mirados por ellas. Este intercambio de miradas, que en realidad es una operación unilateral del espectador, era en verdad un intercambio de miradas en que la imagen era generada por la máscara viviente o por el rostro pintado (Belting, Antropología 48).
Esta es una característica central sobre la condición de la mirada. Lo que miramos, nos mira porque tiene sentido y, por su parte, tiene sentido porque tiene vida. Para ser más claros: debemos dar por hecho que en ningún caso esto debe suponer que la imagen, para mirarnos y tener vida, deba estar enfocada en la reproducción gráfica de seres humanos que mediante la imagen den cuenta de su vitalidad, o algo por el estilo. Por el contrario, la vitalidad que estas podrían tener no manifiesta relación alguna con un asunto temático o figurativo de la misma imagen. Se trata más bien, de la correspondencia que existe entre la imagen y el ser humano, y la tendencia de este último a conferir vida a aquello que por sí solo, quizás, no lo tendría. Pues ¿de qué modo algo sin vida, como la imagen antes de convertirse en imagen, logra aquella vitalidad con la que luego puede, convertirse en imagen y «mirarnos»? Belting se refiere a una fe en las imágenes, lo cual tiene que ver con aquella predisposición del ser humano a animar, como acto simbólico, aquello que considera una imagen. «Las imágenes atraen hacia sí una vida prohibida, con la cual superan un límite protegido empecinadamente. La fe en la imagen aumenta vertiginosamente cuando las imágenes reclaman una vida propia, vida con la que nos someten.» (Belting, Cruce de miradas 181).
Las consideraciones establecidas sobre la mirada, conciernen directamente a la cuestión de la relación entre cuerpo e imagen. El autor de Antropología de la imagen está al tanto de que desarrollar una investigación donde el cuerpo tenga una incidencia fundamental, provocará rechazo y desconfianza (Antropología 18). Sin embargo, entiende que existe una necesidad de redescubrir el significado de la imagen y, por tanto, se necesita contar con un enfoque que tenga en cuenta la percepción y, con ello, al cuerpo percipiente. Siguiendo a Belting, podría decirse que la percepción humana tiene directa relación con aquella disposición innata de los humanos para animar las imágenes. Al captar imágenes se hace lugar a una percepción que opera simbólicamente. Por su parte, la relación entre lo sentido y el sentir que se establece en la experiencia de imagen involucra una disposición corporal con respecto a la última imagen. Esto quiere decir: la vitalidad de la que hemos estado hablando, solo puede ocurrir como relación entre cuerpos: entre el cuerpo activo de quien percibe la imagen y el cuerpo animado o cuerpo «medial» en el que surge la imagen como tal. Una imagen solo puede ser animada en cuanto se la perciba simbólicamente en su cuerpo medial. Al respecto, afirma María Lumbreras:
El concepto de medio beltinguiano, en tanto «portador», remite a la materialidad y a la técnica (...) El medio no es aquí conceptual e incorpóreo, como en el discurso de la semiótica, que se interesa por las imágenes en su condición de signo, lo que significa que, en cierto modo concibe las representaciones visuales como entes descorporeizados. En la semiótica la percepción cobra sentido como un proceso cognitivo más que sensorial, pues lo importante es la transmisión o creación de significado y no la experiencia fenomenológica del ver. El concepto de medio que propone Belting es justamente la antítesis de esta noción. De ahí su énfasis en lo corporal. (250)
La muerte para la imagen
La investigación de Belting no puede ser entendida dejando de lado su preocupación fundamentalmente metodológica. Sin lugar a duda, no se trata de un mero intento por describir las imágenes y sus componentes, sin analizar los contextos metodológicos y los marcos teóricos puestos en juego. Por el contrario, Belting (Antropología 13) emprende una investigación que se ocupa de la imagen y de los problemas que esta tradicionalmente ha evidenciado cada vez que se ha convertido en objeto de estudio. Por ello debemos destacar la tarea ejecutada por el alemán, al formular un camino interdisciplinar que, en estricto rigor, busca tener mayor comprensión respecto de la imagen.
De éste se desprende que el papel de la mirada es fundamental a la hora de establecer las características mediales, y a su vez, humanas en la función de la imagen. Esto debido a que, para llevar a cabo su función, el medio de la imagen, que es uno de los elementos esenciales en su constitución, necesita aquella actualización que la mirada del otro se encargará de aprobar. La imagen es imagen porque su medio está al tanto de las condiciones que ella necesita para existir como tal, ya que ha sido significativa para un sujeto que es capaz de observarla como imagen y, por tanto, de sacarla del mundo de las cosas para asegurar su lugar dentro del mundo de las imágenes. El cuerpo, por su parte, constituye un último elemento fundamental de la experiencia de imagen, dado que establece la consistencia de la articulación entre la imagen y el medio. Es decir, en la medida que el medio es coherente en su relación con la imagen, entonces esta está dotada de un cuerpo medial, caracterizado por la vivificación por parte del espectador.
En última instancia, dados los elementos planteados bajo este enfoque medial, y considerando que el mismo es central para la investigación acerca de la imagen, cabe mencionar el carácter mortuorio de las imágenes — en directa conexión con el proceso de animación que las constituye. Aspecto doblemente antropológico, ya que supone no solo la propensión del humano a la creación de imágenes, sino que también, establece el ámbito social sobre el cual se desenvuelve éste y la imagen.
Si bien cada individuo, aun el que muere junto a otros, se enfrenta solo a su trance; si bien la experiencia de la muerte en cuanto realidad vivida es el patrimonio de los seres singularizados —por escapar a la individuación, el animal no conoce su anulación o la de su congénere, con excepción del animal doméstico que está apartado de la especie, por lo tanto individualizado...—, la muerte puede definirse en cierta medida como un hecho social (Thomas 53).
Pues bien, la muerte como hecho social tiene su fundamento a partir de la vivencia de la muerte de otros. La imagen, como pudimos advertir siguiendo a Belting, constituye aquella pieza de resistencia que se revela contra aquellos vacíos (en el espacio social) que ocurren con la muerte de los miembros de la comunidad. En este sentido, la muerte física y su impacto en la comunidad son una condición previa que impulsa la producción de imágenes y motiva su utilización, es decir, no puede estar olvidada en el panorama metodológico de una investigación acerca de la imagen.
Notas
[1] Véase Freedberg, El poder de las imágenes, 11–19.
[2] Véase Belting, «El poder de las imágenes», 11.
[3] Véase Lumbreras, «Magia, acción, materia», 24–623.
[4] Véase Melot, Breve historia de la imagen, 30.
Bibliografía
- Belting, Hans. Antropología de la imagen. Traducido por Gonzalo María Vélez, Katz Editores, 2007.
- ____ ; Cruce de miradas con las imágenes: la pregunta por la imagen como pregunta por el cuerpo. Filosofía de la imagen. Editado por Ana García Varas, traducido por Jorge Palomino Carballo y Ana Garda Varas. Ediciones Universidad de Salamanca, 2011, pp. 179–210.
- ____ ; «El poder de las imágenes y la impotencia de los teólogos.» Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte. Traducido por J. Espino Nuño, A. Brotons Muñoz, C. Diez Pampliega, Akal, 2021.
- Debord, Guy. La sociedad del espectáculo. Traducido por José Luis Pardo, Pre-textos, 2015.
- Debray, Régis. Vida y muerte de la Imagen: Historia de la mirada en occidente. Traducido por Ramón Hervás, Paidós, 1994.
- Freedberg, David. El poder de las imágenes. Traducido por Purificación Jimenéz y Jerónima Bonafé, Cátedra, 1992.
- Lumbreras, María. «Magia, acción, materia: La imagen en la Bildwissenschaft.» Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, no 22, noviembre 2010, pp. 24–62, https://doi.org/10.15366/anuario2010.22.013
- Melot, Michelle. Breve historia de la imagen. Traducido por María Condor, Siruela, 2010.
- Merleau-Ponty, Maurice. El ojo y el espíritu. Traducido por Jorge Romero, Paidós, 1986.
- Thomas, Louis-Vincent. Antropología de la muerte. Traducido por Marcos Lara, FCE, 1983.
Referencia electrónica
Brieba, Antonio. «Corolario mortuorio en la investigación de la imagen: El enfoque medial de Hans Belting.» Hyperborea. Revista de ensayo y creación, no 7, 2024, pp. 78-90, https://www.hyperborea-labtis.org/es/paper/corolario-mortuorio-en-la-investigacion-de-la-imagen-344
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.13916351
Imagen superior: detalle de Mano con camelias y lover’s eye de Fátima Ronquillo, 2022.