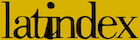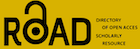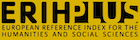Olga Svetlakova
Universidad de San Petesburgo, Rusia
Resumen
En el artículo se aborda la especificidad de la recepción del texto de Juan Rulfo por la traductora rusa en la década de 1970, tomando como ejemplo uno de los cuentos del libro Llano en llamas (1953). En la comparación de la traducción con el original se evidencian tanto las particularidades de la poética única de Rulfo, que combina el extrañamiento épico con la brevedad poética, y el puntual y penetrante lirismo, como la tajante especificidad de la recepción del texto, condicionada por razones de diferente calibre: los cambios ideológicos objetivos, tales como las diferencias en la resonancia del discurso cristiano entre los años 1970 y 2000, la concepción particular y lógica de la traducción literaria en la política cultural soviética, así como las peculiaridades individuales de la personalidad de la traductora.
Palabras clave
Juan Rulfo — Llano en llamas — Perla Glázova — estudios latinoamericanos en la Unión Soviética — historia de las traducciones.
Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno (1917-1986), conocido como Juan Rulfo, hace tiempo fue reconocido en el mundo como el clásico literario hispanohablante del siglo XX. Este año, cien años después de su nacimiento, en México le construyen monumentos y donde leen en español se llevan a cabo reuniones literarias de todo tipo, dedicadas a su escasa, pero cada vez más importante para la época actual obra. Esta gigante figura literaria, que sin duda representa la cumbre para su natal México, no se ha manifestado, no obstante, de forma plena ante el lector ruso. La espléndida y profusa novela de Márquez, el tierno y amargo refinamiento de Cortázar y hasta la erudición y el ingenio de Borges, que envejecen rápidamente ante nuestros ojos, esconden totalmente a Rulfo de nosotros; aunque, no sólo a él: en la gran y prominente en todos sus sentidos literatura latinoamericana del siglo XX mucho será revisado, revalorado y traducido por otras culturas ajenas a ella. La justicia exige de nosotros contribuir para abrir ante la conciencia cultural rusa el genio de pocas palabras de Juan Rulfo. No han sido abordadas sus asombrosas fotografías y particularmente su relación con los textos de los cuentos, aunque las ediciones responsables mexicanas de las fotografías de Rulfo también empezaron a aparecer apenas en los años 2000 (Dempsey, DeLuidgi 2010). En los últimos veinte años los estudios literarios rusos han contado con apenas media docena de artículos sobre Rulfo, principalmente en revistas especializadas y en su aspecto comparativista: «Rulfo y Hamsun» (Martínez Borresen 2008), «Rulfo y la herencia hispánica clásica» (Svetlakova, Timofeev 2013). El texto científico más completo y responsable hasta ahora sobre Rulfo en ruso sigue siendo la revisión de su obra realizada para la historia académica de las literaturas latinoamericanas por el investigador moscovita A. F. Kofman (Kofman 2005).
A mediados de los años 40 Rulfo empezó a publicar sus cuentos en las revistas Pan y América. El libro de cuentos Llano en llamas salió el 18 de septiembre de 1953; al principio tenía quince cuentos y después se le añadieron otros dos. La selección más que estricta de los textos por parte del autor[1] y en general la formación lenta del libro es común para los principios generales de la poética de Rulfo, lo que Nuria Amat llamó «el arte del silencio» (Amat 2003). Detrás de la palabra de Rulfo paradójicamente está el silencio que se convierte, con reticencia, en la palabra sólo en caso de que sea absolutamente necesario. El volumen pequeño al que de forma inverosímil fue reducido el texto literario, su gran densidad artística y de sentido (Pedro Páramo es sin duda una novela, pero en la traducción rusa fue llamado relato, dado que la narración sólo contiene 120 páginas), la escapada del argumento al silencioso mundo de la fotografía en blanco y negro, con la que Rulfo en las primeras ediciones acompañaba el texto de palabra: todos estos rasgos de la particular poética de Rulfo, épica de origen pero que se esfuerza por ser sumamente breve, como la forma poética sólida, presentan exigencias importantes para el traductor de sus textos a otra lengua lingüística.
Las traducciones de Pedro Páramo y de los 15 cuentos del libro Llano en llamas fueron realizadas por Perla Natánovna Glázova para la editorial «Literatura artística» en 1969. El libro con tapa blanda y tiraje de 100.000 ejemplares salió a principios de 1970 con un prólogo de Lev Ospavat y, posteriormente, fue reeditado en varias ocasiones (por «Ámfora» en 1999, por «Astrel» en 2009) y digitalizado también. De esta manera, nuestra recepción de la traducción rusa de uno de los textos hispanohablantes cumbre del siglo XX ahora tiene medio siglo de historia. Es por eso que las preguntas sobre la relación de esta traducción con la conciencia cultural y lingüística rusa contemporánea, la historia del hispanismo ruso, la personalidad de escritora de la traductora y, lo más importante, el texto del original, como lo entendemos el día de hoy, se hacen pertinentes y necesarias. Con todo, habría que destacar aquellas características de la traducción que reflejan el momento histórico de cuando la traducción fue hecha y que no podrían ser razonadas entonces.
Perla Natánovna Glazova (1922-1980) estudió filología románica en la Facultad de Filología de la Universidad de Leningrado (1948); impartía clases de francés y de español en escuelas y universidades de Leningrado; a partir de los años 60 formó parte de la Unión de escritores y vivía principalmente de las traducciones para editoriales estatales. En sus traducciones salieron a la luz Voltaire, George Sand, Bertolt Brecht, Thomas Mann, Georges Simenon y Juan Goytisolo. Los colegas de la generación anterior todavía recuerdan su apariencia afable y su modestia. Sus traducciones son exactas y pulidas, y tienden desesperadamente a no perder ni un solo sentido del original, accesible al traductor. Su manera de traducir se distingue por la contemplación, totalmente libre del paso apresurado y un tanto molesto de las traducciones comerciales, y la determinación de explicar al lector cualquier detalle que encuentra en el texto.
La primera lectura del trabajo de Perla Glázova y la comparación superficial con el original no permite no llamarlo sumamente cualificado, brillante. No se le pierde ni una palabra, desarrolla detalladamente la traducción de las realidades, siempre toma decisiones sopesadas, maneja un espectro estilístico amplio y diversas entonaciones, siempre plantea como escritora la tarea de la equivalencia artística, utiliza todo el arsenal de los recursos de traducción. Sin embargo, mientras más se acerca el lector a la poética de Rulfo, más notoria es la distancia entre la tarea del autor y la traducción rusa.
Para facilitarnos el recorrido, nos limitaremos a la lectura paralela del original y su traducción de uno de los más significativos textos de Rulfo, el cuento «En la madrugada», aceptando de manera intuitiva, después de la revisión de las traducciones de la novela y de los cuentos, que la calidad del trabajo de Perla Glázova es homogénea y que demuestra más o menos las mismas cualidades.
Antes que nada, excluiremos de nuestro campo de visión aquellas fórmulas en las que la concentración poética de los sentidos alcanza en Rulfo tal nivel de calidad que habría sido surrealista esperar de la traductora rusa la actitud consecuente en su trabajo. Por ejemplo, al final del cuento se da una brevísima, sólo de ocho palabras, y excepcional por la fuerza social y filosófica imagen: todos los habitantes del pueblo están sentados en la tarde sin fuego, porque murió don Justo, quien «gobernaba la luz», quien fue su «dueño»: «pues don Justo era el dueño de la luz» (Rulfo 1992: 31). La vida de las personas, mutilada por la injusticia secular del caciquismo, adquiere en esta fórmula poética su definición absoluta; la exigencia de traducirla en el mismo nivel a otro idioma lingüístico significaría exigir la existencia, poco real, de un segundo Rulfo ruso. La traducción de Perla Natánovna de estas cinco palabras con la frase «Hoy es el duelo por don Justo, por el dueño, y las luces en las casas fueron prendidas siempre gracias a su permiso misericordioso» (Rulfo 1970: 64) es una práctica normal y justificada de traducción, siguiendo el procedimiento explicativo.
Pero también allí, donde se podría intentar transmitir la desnuda y sencilla fórmula de Rulfo, incluso sin la esperanza de alcanzar su estrechez ideal, su absolutismo, allí gana en la traductora la pauta de la explicación detallada. El lector de textos paralelos puede ver claramente los múltiples casos del redundante flujo de palabras que no se justifica sino por el deseo de adaptar mejor el texto para el lector. Algunas veces, este deseo entendible directamente desvirtúa la idea del autor, pero otras veces de manera imperceptible colorea todo el texto con aquellas tonalidades que le son absolutamente imposibles. Estas particularidades inaprehensibles sin el buen conocimiento del original, como son el ritmo del fraseo y las asociaciones del autor, implicados en el léxico, en la traducción no sólo se pierden, sino que adquieren a veces una tonalidad contraria por su sentido, sin estropear el texto ruso, que se lee muy bien y en general es bueno en todo, salvo su interior contradicción al tono del original. Si Rulfo dice «Una lechuza grazna en el hueco de los árboles» (Rulfo 1992: 28),[2] la traductora explica: «En algún lugar cercano, posiblemente en un árbol ahuecado cerca del camino, resuena el ululato del búho» (Rulfo 1970).
A veces la prolijidad de la traductora frente a la estrechez ideal de la frase de Rulfo no puede ser explicada por nada, salvo por la influencia de la personalidad de escritora de la traductora: en este caso, de ternura femenina y de preocupación didáctica. La inclinación hacia las repeticiones como «sintió que se caía, se caía sobre la tierra» (Rulfo 1970: 63) (en el original «y volvió a caer» [Rulfo 1992: 30]) o «cada vez más densamente se aproximaba, nublando los pensamientos, la inexplicable negrura» (en el original «nublazón negra le cubrió la mirada» [Rulfo 1992: 30]) no es compatible con la poética de la narración, se desprende únicamente de las particularidades de escritura de la traductora. Verdaderamente, como lo sabe cualquier persona que escribe, es a veces difícil razonarlo o controlarlo. Si es necesario escribir, al traducir «a tientas» de Rulfo (1992: 30), la traductora inconscientemente añade a estas dos palabras «como ciego» (Rulfo 1970: 63). Si el golpeado Esteban cojea «quejándose», no habrá en ruso una correspondencia más breve que «a cada paso se le escapaba un gemido» (Rulfo 1970: 63). Si Rulfo escribe «Las estrellas se van haciendo blancas» (Rulfo 1992: 28), la traductora ofrece este cuadro no sustentado en nada en el texto: «Las estrellas se oscurecían, acaso las más brillantes todavía chispeaban, pero también ellas se estaban apagando» (Rulfo 1970: 60).
A estas particularidades de la personalidad femenina de la escritora y, de paso, a las señales de las costumbres lingüísticas de antaño, habría que añadir la renuncia a la traducción exacta de «una prostituta» (en Glázova, «mujer indecorosa» [Rulfo 1970: 63]). El medio siglo que había transcurrido desde 1970 borró muchos de los tabúes del habla en torno al sexo, pero la persona que nació en 1922, en los años 60, traducía al ruso una palabra obscena dos veces, multiplicando su lado descriptivo: primero el latinismo del español al ruso en la mente, y luego buscaba el eufemismo para el latinismo ruso проститутка (‘prostituta’).
El estricto y épico acontecer en el texto de Rulfo lucha contra la descripción expansiva de la traducción en otro frente: las numerosas sustituciones de la seca constatación del hecho en pretérito simple en el original español por el imperfecto del verbo ruso. Allí, donde en Rulfo es «una nublazón negra le cubrió la mirada cuando quiso abrir los ojos» (Rulfo 1992: 30), en el texto ruso aparece la duración de una acción pausada, repetición y descripción: «Se esforzaba por despegar los párpados, pero de frente flotaba una nebulosidad negra» (Rulfo 1970: 63).
En el mismo nivel se encuentran los francos añadidos al texto. La traductora no puede dejar de sumarse a la apasionada coautoría con el divino texto que traduce; sin duda, podría mantener esta ambición bajo control, si no fuera por la inercia condicionada por la orientación hacia la adaptación explicativa. Glázova pone de su cosecha casi en cada oración: si Rulfo dice «las faldas de aquellos cerros azules», en la traducción también son «con pliegues»; si el amanecer se compara con las serpentinas de colores, se añade la palabra «carnavalescas» (Rulfo 1970: 60). De vez en cuando esta acción de la traductora cabe en la interpretación normal del texto de otra lengua, pero más frecuentemente ante nosotros está la intención de hacer el texto más lacio, simple, aceptable para el lector ruso no preparado. O incluso se trata de «dignificarlo» conforme se discierne, llamar «púrpura» al «rojo», aunque en castellano «rojo» se refiere al espectro rojo y dorado, cálido y vivo del color, y para los tonos fríos, rojos y morados del púrpura existe la palabra «purpúreo» que Rulfo no usaba; posiblemente en ruso «púrpura» se veía más imponente y literario. La desnuda y trágica sencillez del discurso artístico de Rulfo costaría trabajo a cualquier traductor; en nuestro caso la traductora encuentra la salida de la imposibilidad de reproducir la sencillez absoluta del original en la adaptación de los modelos estilísticos habituales para el lector ruso.
Sin embargo, las pérdidas son enormes. Esteban, el protagonista del cuento, el estoico de pocas palabras, el impresionante símbolo de la fuerza popular no consciente de sí, aquí, sin ningún apoyo en el texto, se aproxima a la imagen del conmovidamente resignado Platón Karatáev[3] que desparrama palabras consoladoras. En la cárcel Esteban, golpeado con ansias y acusado del asesinato que no recuerda, pronuncia: «¿Con qué dicen que lo maté? ¿Que diz que con una piedra, verdad?» (Rulfo 1992: 31), que en la traducción se convierte en el texto no solamente dos veces más largo, sino además de una entonación totalmente diferente: «¿Así, pues, dicen que fui yo? ¿Sí? ¿Y sobre la piedra? ¿Que diz que le partí la cabeza con la piedra, eh? Mire usted. ¿Pues qué?, piedra podría haber sido» (Rulfo 1970: 62).
La introducción en Rulfo de un tono sentimental y lacrimoso en el tratamiento de la figura de Esteban funciona de manera sistémica en toda la traducción. Así, Esteban habla con la vaca, cuyo becerro habría de ser matado, llamándola «motilona», o ‘pelada’, ‘pelona’, es decir, identificándola por su rasgo distintivo en la manada. Es difícil para la traductora conferir a la palabra el sentido necesario con este nombre concreto y desapasionado, y propone la traducción de la «motilona» como «boba». «‘Uy, boba’, le dice, estirándose los labios» (en el original, «estirándole la trompa» [Rulfo 1992: 29]; es un error, ya que Esteban de forma burda y cariñosa estira la trompa del animal y no se estira a sí mismo sus propios labios). «No sabes nada, tú. Te van a quitar a tu hijo hoy. Llora si quieres; pero es el último día que verás a tu becerro» (Rulfo 1970: 60). En el original no está lo que está en cursivas en la cita. Esteban no hace zalamerías, «estirándose los labios», le muestra abierta y rudamente a la madre vaca el dolor que está por venir, tapando la compasión con cariño burdo, estirándole al animal la trompa y los labios. El dolor, dicho sea de paso, no pertenece al animal, sino al hombre, que sin duda entreteje en la escena con la vaca y el becerro el sufrimiento de su propia desgracia, explicándosela a sí mismo. Cualquier campesino sabe perfectamente lo poco que la vaca buscará al becerro que le fue quitado, lo sabe también Rulfo. La escena con la Motilona termina con la observación perfectamente traducida: «La vaca lo mira con sus ojos tranquilos, se lo sacude con la cola y camina hacia adelante» (Rulfo 1970: 60). El narrador de Rulfo tiene una mirada sensata y de apenas perceptibles sobretonos entre la ironía y la amargura. No tiene sufijos diminutivos, tampoco dramatismo, ni siquiera insinuado. En esta escena, la determinación de la traductora hacia la explicación llega demasiado lejos y, cruzando la línea, altera no sólo los puntos dominantes del estilo del autor, sino también la acción misma, la misma figura del protagonista.
Algo similar sucede, aunque a escala mayor, con el refinado dibujo de la narratología de Rulfo. El cuento ocupa menos de la mitad de la hoja del autor,[4] pero al interior de este pequeño volumen la narrativa está construida de manera pensada y compleja. Desde los años sesenta, cuando el libro de cuentos apenas cobraba notoriedad y aceptación del público, empezaron a aparecer los apasionados estudios sobre la fina técnica narratológica de Rulfo (Rodríguez-Alcalá 1967). Lamentablemente, la concepción de la traducción rusa de 1970 no da cabida al plan de Rulfo, más bien lo sustituye por sus propios modelos, y es difícil decir hasta dónde este proceso fue meditado. Veamos el noveno párrafo del texto de Rulfo, el famoso pasaje sobre las golondrinas:
No se sabe si las golondrinas vienen de Jiquilpan o salen de San Gabriel; sólo se sabe que van y vienen zigzagueando, mojándose el pecho en el lodo de los charcos sin perder el vuelo; algunas llevan algo en el pico, recogen el lodo con las plumas timoneras y se alejan, saliéndose del camino, perdiéndose en el sombrío horizonte. (Rulfo 1992: 28)[5]
La traducción es la siguiente:
Sobre el camino pasan volando en zigzag las golondrinas. Tal vez vengan de Jiquilpan, tal vez sean de aquí, de San Gabriel. Qué más da. Sobre el vuelo las golondrinas se mojan el pecho en los charcos. Aquella, allí, tiene algo en el pico, ésta se llevó en la cola un grumito de mugre. Se elevan hacia arriba, sobre el camino y se pierden de vista, desvaneciendo en el sombrío amanecer. (Rulfo 1970: 60; las cursivas subrayan detalles ausentes en el texto. O. S.)
El fraseo unitario del original está segmentado en la traducción en seis oraciones con la pérdida del ritmo. Se aporta la adición que delata la posición del traductor: «Qué más da». Las golondrinas no sólo salen, sino «se elevan hacia arriba» (palabra que Rulfo no escribió y que no habría permitido en su estilo, no existe el movimiento hacia arriba) sobre el camino «y se pierden de vista», que tampoco está en Rulfo. Lo último es importante. Aquí no aparecen los ojos de quien contempla las golondrinas, sólo están las golondrinas. La traductora evidentemente no lo entiende: en el siguiente párrafo que, en contraste, incluye de nuevo a Esteban como focalizador («Esteban mira», empieza el párrafo), esta indicación no se acepta en la traducción y se traslada hacia el interior del párrafo, donde apenas se menciona que «Esteban se quedó mirando». La descripción de las golondrinas volando no puede ser atribuida a Esteban, el texto evidentemente se resiste, pero fue exactamente, con ampliación y énfasis, lo que se realizó en la traducción rusa («Qué más da», «Aquella, allí, tiene algo en el pico», etcétera). En realidad, este párrafo le da continuación a la parte introductoria, lírica y paisajística, en la que son fundamentales la impersonalidad y la indeterminación de la voz del narrador, como si no tuviera fijación en el espacio («focalización cero» de Genette o «narración desde la instancia omnipresente» en la tradición anglosajona). Es por eso que a este breve monólogo de una frase no se puede aportar las notas que el traductor le atribuye a Esteban: las entonaciones populares, juicios sobre aquello que no es importante, de dónde son las golondrinas, la indicación de que es Esteban y no el narrador quien está viviendo el amanecer. Esto es contrario a la idea de Rulfo, de cuyas enigmáticas golondrinas se desconoce el lugar de origen y así tiene que ser; no nos toca juzgar si es importante o no el lugar de su hábitat y cómo se llama. Ni siquiera descienden de los cielos, el plano vertical en la expresión «Se elevan hacia arriba» también fue aportado por la traductora. Estas golondrinas que, mientras vuelan, tocan la mugre de la tierra evocan enseguida en nuestra memoria la conocida metáfora de la vida humana en la literatura medieval, por ejemplo, la famosa imagen del gorrión que entró volando por un minuto en el círculo de luz de un fogón y desapareció de inmediato en la oscuridad de la noche, en Beda el Venerable:
The sparrow, flying in at one door and immediately out at another, whilst he is within, is safe from the wintry tempest, but after a short space of fair weather, he immediately vanishes out of your sight (Beda: 2-13).
Así, el pasaje sobre las golondrinas no tiene que leerse como un detalle cotidiano, señalado por la mirada de un campesino cansado, sino como un golpe más del diapasón de sentido, con el cual tenemos que afinarnos. El ritmo impasiblemente firme y medido de la frase única sobre las golondrinas, separada por el autor en un párrafo independiente, tiene el mismo propósito, un ritmo que la traductora no apreció, y que destruyó.
El episodio en el que Esteban sin querer contempla el testimonio de la relación de incesto entre su patrón y su sobrina, de acuerdo con la compleja narratología de Rulfo, se da a conocer al lector por el narrador omnipresente, que siempre es severo, exacto y económico, con las palabras:
Justo Brambila dejó a su sobrina Margarita sobre la cama, cuidando en no hacer ruido. En la pieza contigua dormía su hermana, tullida desde hacía dos años, inmóvil, con su cuerpo hecho de trapo; pero siempre despierta (Rulfo 1992: 29).[6]
La traducción se ve de esta manera:
Justo Brambila con cuidado acostó a la sobrina sobre la cama. Trató de no hacer ruido. No vaya a ser que despierte la hermana en la habitación de al lado. Hace dos años quedó paralizada, desde entonces perdió el sueño. Está acostada en su dormitorio, el cuerpo hecho trapo, no mueve ni la mano, ni el pie, sólo los ojos muy vivos y no los cierra ni de día, ni de noche (Rulfo 190: 62). [Las cursivas son mías. O. S.]
Exactamente la mitad del texto, subrayado en cursivas, fue escrita por la traductora, quien amplía, explica, confiere la cualidad de lo pintoresco a cada detalle mencionado y alimenta el cuento con abundantes indicios de oralidad. El texto de Rulfo, concentrado, épicamente irrevocable, no permite ni una sola palabra que no fuera estrictamente necesaria, y la traducción ofrece una estilización poco clara del habla de un narrador inexistente, que suele jurar a Dios verbosamente y de un modo llamativo, además de describir, como si estuviera entonando, lo que está sucediendo. Tres palabras de Rulfo «pero siempre despierta» se convierten en «sólo los ojos muy vivos y no los cierra ni de día, ni de noche».
De manera parecida Esteban corresponde en la traducción al discurso del autor en la frase «y brota el sol, entero, poniendo gotas de vidrio en la punta de la hierba» (Rulfo 1992: 28).[7] En la traducción vemos: «he aquí que del horizonte brotó el sol, salió rodando como globo deslumbrante, y en cada hierbita se prendió y empezó a jugar el pequeñito cristalito vibrante» (Rulfo 1970: 60). En el texto español no hay nada que se pueda traducir como «se prendió y empezó a jugar» o «pequeñito», tampoco hay «deslumbrante» o «vibrante», está infinitamente lejos de las entonaciones con diminutivos afectivos. La estilización de la traductora que imita el estilo poético tradicional tiene que indicar al lector la voz de Esteban, cuya presencia aquí no puede ser demostrada y, a decir verdad, ni siquiera propuesta: Esteban, claro está, ve el amanecer, lo que está señalado, pero eso no significa que lo describa, que veamos el amanecer a través de sus ojos; y cuando sí, entonces es muy importante apreciar que la voz de Esteban de repente suena muy sencillo, directo y exacto, sin distanciarse de la prosa de Juan Rulfo.
No es probable que la traductora, muy educada en la filología, que había leído a Faulkner y Joyce, no pueda intuir que ese texto no es tan simple. La explicación no radica en la falta de educación o de la atención. Parece que la cualificación habría permitido a Perla Glázova leer a Rulfo de una manera más cercana al texto, pero enfrentaba cuestiones más actuales que la compresión de las sutilezas de la narratología del autor, así como del verdadero patetismo del cuento. El cuento no se tradujo para Rulfo y tampoco para aquella personalidad que siempre termina siendo un texto verdaderamente artístico, la traducción no se asociaba con estas más o menos abstractas instancias, sino con una realidad sociocultural muy concreta: el lector ruso del año 1970. La traductora tomó la decisión que seguramente fue aplaudida en la editorial, una decisión acorde a su tiempo: el cuento es tratado de forma social, el protagonista del cuento, Esteban, se muestra como representante del explotado pueblo trabajador mexicano, que sufre de caciquismo, y se convierte en el centro de sentido del breve cuento, así como en la principal instancia narrativa, de tal manera que colorea con su habla aquello que en el texto no pertenece a Rulfo.
Del mismo modo, las fallas en la traducción tienen que ver con el importantísimo para el autor nivel de sentido religioso. La fijación cristiana de su problemática suavemente se suprime del horizonte de vista del lector en la traducción, para lo que no es necesario directamente deformar el texto traducido, es suficiente que la poética del cuento, incluso cuando es visible para el traductor, no se tome en cuenta en la traducción.
Esteban, al parar para rezar, porque «oyó las campanadas del alba en San Gabriel», en Rulfo lo hace «arrodillándose en el suelo y haciendo la señal de la cruz con los brazos extendidos» (1992: 28); en la traducción esto se convierte en «se baja en medio del camino sobre las rodillas y, extendiendo los brazos, los dobla en la señal de la cruz» (Rulfo 1970: 60), lo cual es sencillamente inimaginable: los brazos o se extienden, o se doblan. El traductor o sinceramente no entiende, o evita la transmisión clara del sentido de este episodio de Rulfo. Esteban es una figura muy importante para todo el libro, es un hombre de la tierra, cuya experiencia de vida de manera más profunda y natural está subordinada a los valores cristianos. Tendrá que vivir la acusación en el asesinato que no recuerda y después del cual apenas quedó vivo. El mismo Esteban no puede hablar de sus valores, la vida o la muerte, el amor o la valentía, y no lo hará, pero el autor y el narrador están muy concentrados en el silencioso enigma, como la mentalidad misma, del hombre mexicano, quien en el cuento «En la madrugada» prácticamente fue obligado a aparecer desde la profundidad hacia la superficie, cobrar las palabras. La escena de la oración matutina está llamada para decir mucho de ello, pero con pocas palabras, lo cual de por sí complica la lectura desde la otra cultura, mientras que pone a la traductora soviética Perla Glázova en una situación particularmente difícil.
El protagonista del cuento no sólo reza de manera formal porque oyó las campanadas, se entrega con todo su ser al estado de la oración ferviente, «haciendo la señal de la cruz con los brazos extendidos», como lo hacían los cristianos primitivos, olvidándose de sí mismos, de tal manera que del graznido de la lechuza en los árboles, que lo saca de este estado, se estremece y transpira. La traductora, por lo visto, al no entender aquello que dice Rulfo sobre los brazos extendidos y sobre el susto de Esteban, estiliza el texto como si fuera un monólogo interior poco comprensible («del miedo tuvo calor... el viento soplará sobre el ardor, y con el ardor se quitará el miedo» [Rulfo 1970: 60]). En este lugar el texto ruso se convierte en algo más oscuro. En el original no existe ni una insinuación a la oralidad, ninguna redundancia, todo está claro: como siempre en Rulfo, se da una indicación breve y muy exacta al hecho, realizada, además, no por Esteban, sino por el narrador omnipresente: Esteban se quita la camisa «para que con el aire se le vaya el susto, y sigue su camino» (Rulfo 1992: 28). Esteban no tiene miedo de nada, no tiene ese «miedo» de la traducción rusa. «Susto» no es lo mismo que «miedo», no se trata del miedo, sino de la consternación o susto que el personaje experimentó (hasta transpiró por la sorpresa), cuando su oración fue interrumpida por el graznido del pájaro.
La atmósfera sociocultural de postguerra ya dejó de ser agresivamente anticlerical, pero en ella quien hablaba públicamente se negaba a ocupar una posición definitiva en cuanto a su relación con la tradición millonaria de la Ortodoxia. Las cosas se llevaban a cabo de tal manera como si no existiera ni la tradición, ni el problema. La traductora se encuentra en una ambigüedad, de la cual a veces se oye el discurso artístico consciente, pero otras veces no, y dentro de la cual ella misma está desorientada, está privada de la configuración precisa hacia la otra cultura, porque de forma semiconsciente «omite» en el texto traducido todo aquello que no tiene fundamentación en su propia cultura. Sin el «movimiento contrario», según la famosa terminología de Veselovski,[8] se cuelga y muere a veces sin ser comprendido no sólo lo «importante», sino lo que es totalmente necesario para la comprensión del sentido de un todo artístico.
Una postura parecida a la que formuló Perla Glázova en el sensible y «resbaladizo» asunto de cómo tratar los momentos religiosos en textos de otras culturas poco tiempo después será aceptada de forma favorable en un nivel político mucho más alto: Nikolái Mikháilovich Liubímov recibe en 1978 el Premio Estatal por sus traducciones literarias, incluyendo la ahora clásica traducción de Don Quijote, en la cual fue adaptada para el lector soviético una obra literaria antigua, una obra absolutamente clásica, altamente artística y al mismo tiempo lejana, que revelaba bajo un serio examen una particular impenetrabilidad hasta el grado del hermetismo. Admitir el hermetismo de los clásicos absolutos para el método soviético, en gran medida connatural al de la Ilustración, no era aceptable; no era posible de una vez por todas en una sola traducción revelar todos los sentidos del original de muchas dimensiones. En esta tensa situación cultural se debía trabajar en una táctica de traducción que estuviera dirigida no tanto a que el texto de Cervantes pudiera lucir en todo su esplendor (incluso si el traductor podía conseguirlo), independientemente de lo que iba a entender en él el amplio lector ruso de los años setenta, sino a que este mismo lector, después de la lectura, pudiera ser educado en los clásicos occidentales. Una tarea, si bien no didáctica, que va más allá de los límites de la ilustración: había que crear una traducción que se leyera no como traducción, sino como el original; traducir no para el texto sino para el lector; traducir para ampliar el horizonte cultural del lector, al mismo tiempo comprehensible y cercano. La traducción de Liubímov, merecidamente glorificada y en muchos sentidos magnífica, abiertamente estaba orientada a que, antes que nada, estuvieran explicados todos los sentidos relacionados con la naturaleza lingüística popular de Sancho, con el aspecto cómico de esta impresionante figura cervantina, así como con el humanismo del libro, tratado, hasta donde fuera posible, de forma muy general. Todas las connotaciones cristianas, erasmistas o históricas, relacionadas con la complejidad religiosa de la época y la figura cristológica de Don Quijote no se veían y habían quedado mínimamente esclarecidas en los comentarios —sin duda, conscientemente y no sin sus riesgos—, pues el texto de la traducción rusa de mediados del siglo XX fue ofrecido en los años 1950 a un lector que conocía bien El idiota de Dostoyevsky, una novela que directamente indicaba la línea de Cristo – Don Quijote – conde Myshkin; fue ofrecido a un lector que estaría buscando en esta nueva traducción la confirmación de su intuición cultural, respuestas a las preguntas importantes para él, pero sólo encontraría en ella la desestimación obstinada de los temas cristianos[9] por el traductor, quien en lo personal fue un cristiano profundamente creyente y altamente educado. De la misma manera, en las traducciones de Rulfo, los sentidos que tienen gran importancia para el autor desaparecen totalmente, hasta no poder entender su intención, del horizonte de vista de la traductora, una traductora atenta, refinada, que conocía perfectamente la lengua española. La responsabilidad no puede ser atribuida únicamente a su arte o a su personalidad, sino a toda una óptica de la mirada de una época hacia otra cultura.
Entre la preeminencia de un texto artístico y el de un texto para un lector, el tiempo soviético escoge, en la persona del traductor, lo segundo. Sólo aquel que puede ver este dilema desde afuera de la historia rusa tendrá el derecho de discutir los aciertos y los desaciertos de esta elección; apenas existe claridad en cuanto a que las traducciones soviéticas de mediados del siglo XX, fueran como fueran, no destruyeron nada sin remedio y con ello hicieron un gran trabajo que permitió acercar la conciencia cultural rusa a la gran herencia occidental, incluyendo sus grandes innovaciones latinoamericanas. Se entiende también que el texto artístico clásico será traducido muchas veces a otras lenguas en el gran tiempo de la literatura.
La traducción de Perla Natánovna Glázova, pensada y encargada por la editorial «Literatura artística» a finales de los años 60 del siglo pasado, fue realizada no tanto para la interpretación profunda del texto de Rulfo, como para que la gran masa lectora pudiera conocer a un autor latinoamericano interesante. Se trata de una traducción cualificada filológicamente, refinada, atenta y compadecida hacia la intención del autor. Sin embargo, la atención de la escucha hacia nuestro interlocutor no siempre, lamentablemente, garantiza el entendimiento. Las discrepancias de la traductora con el sentido de lo traducido a veces son abrumadoras, y en mucho fueron condicionadas por la situación cultural específica, poco analizada por el sujeto literario, es decir, por la traductora. El sabotaje sordo, de doble sentido y evasivo del discurso teológico se vengaba de la cultura, entrando en afilada contradicción con la viva lengua rusa. Hoy, medio siglo después, y en una situación, tal vez, no menos peligrosa, pero en todo caso que nos permite tener algún excedente de visión en comparación con el año de 1970, tenemos que, como se ha visto, reconocer dos obviedades: la gran utilidad y el reconocimiento agradecido a la traducción de Perla Glázova, y la gran necesidad de una nueva traducción del genio mexicano a la lengua rusa en estas nuevas condiciones.
Notas
[1] Así, por ejemplo, el texto del cuento «La Cuesta de las Comadres», tirado por el autor a la cesta de basura, fue rescatado por Efrén Hernández. Si no fuera por esta casualidad, la obra clásica de la literatura hispanohablante nunca habría visto la luz (Till Ealling 1948: 31; Till Ealling es el psuedónimo de Hernández).
[2] N. de la T.: Se omite la traducción literal del ruso.
[3] N. de la T.: Uno de los personajes de la novela Guerra y paz de León Tolstói.
[4] N. de la T.: La hoja del autor en Rusia equivale a 40.000 caracteres.
[5] N. de la T.: Se omite la traducción literal del texto al ruso.
[6] N. de la T.: Se omite la traducción literal del texto al ruso.
[7] N. de la T.: Se omite la traducción literal del texto al ruso.
[8] N. de la T.: Aleksandr Veselovski (1838-1906) fue historiador ruso de la literatura y entre otras cosas desarrolló el método histórico-comparativo; cualquier préstamo supone en el que toma prestado el «movimiento contrario» del pensamiento.
[9] La autora de estas líneas tuvo que llevar a cabo conversaciones sobre la posición cristiana de Cervantes, más que nada en la Facultad de Filosofía [de la Universidad d San Petersburgo, A. K.]; al saber, que su interlocutora había realizado su doctorado sobre Don Quijote y, por lo tanto, había leído la novela en el original, los colegas preguntaban si Dostoyevsky tenía razón y si verdaderamente el conde Myshkin y Don Quijote estaban correlacionados en el aspecto cristológico. Después de leer la traducción, el educado lector ruso no podía formular una idea clara sobre este punto.
Bibliografía
- Amat, N. Juan Rulfo. El arte del silencio. Barcelona: Omega, 2003.
- Bede. Ecclesiastical History of the English People. Libro 2, XIII. En línea en http://www.sacred-exts.com/chr/bede/hist049.htm
- Dempsey, A., de Luigi, D. 100 fotografías de Juan Rulfo. México: RM, 2010.
- Kofman, A. F. «Huan Rul'fo.». Istorija literatur Latinskoj Ameriki, vol. 5 «Ocherki tvorchestva pisatelej XX veka». Moscow: Nauka Publ., 2005: 450-480.
- Martines Borresen, Z. «Khudozhestvennye miry Knuta Gamsuna i Huana Rul'fo v sopostavitel'nom aspekte.» Latinskaja Amerika: 2 (2008): 70–81.
- Rodríguez-Alcalá, H. «Un cuento entre dos luces. “En la madrugada”, de Juan Rulfo.» Actas de Asociación Internacional de Hispanistas. Nimega: Univ. de Nimega, 1967: 499-512.
- Rulfo, J. Llano en llamas. México: Fondo de Cultura Económica,1992.
- Rulfo, H. Pedro Paramo, trad. P. Glazova. Moscú: Khudozhestvennaja literatura publ., 1970.
- Svetlakova, O. A., Timofeeva, K. Yu. «V poiskah otca: ot Horhe Manrike do Huana Rul'fo.» Latinskaja Amerika: 5 (2013): 90-102.
- Till Ealling [«Causa, a un tiempo... »]. América, Revista antológica: 55 (29 de febr. 1948): 31, 32.
Traducción: Anastasia Krutitskaya (UNAM, ENES Morelia, México)
La versión original en ruso de este texto se publicó con el título «Ольга СВЕТЛАКОВА. Рульфо по-русски: переводы П.Н. Глазовой через полвека» en Литература двух Америк, no 3, 2017, pp. 444-58. Agradecemos a la autora su autorización para hacer posible esta traducción y publicación.
Referencia electrónica
Svetlakova, Olga. «Rulfo en ruso: traducciones de Perla Natánovna Glázova medio siglo después.» Hyperborea. Revista de ensayo y creación, no. 7, 2024, pp. 155-169 https://www.hyperborea-labtis.org/es/paper/rulfo-en-ruso-traducciones-de-p-n-glazova-medio-siglo-despues-354
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.13916491
Imagen superior: detalle de la fotografía de Juan Rulfo de la actriz del filme El despojo, con guion del mismo escritor, 1959.